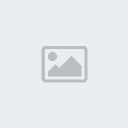 DESTACADO
DESTACADO Fue mi primera gran “perdida”. Pero más importante mi primera gran adquisición, o mejor dicho mi primera preocupación.
En los años 60, tendría más o menos 10 años, el juego de bolitas o canicas como se le dice en otros países, junto con el de figuritas eran “los juegos” de los chicos. No existían las computadoras y la televisión muy incipiente solo disponía de un o dos canales. La inseguridad en el gran Buenos Aires, todavía no salía en los diarios, muy pocos autos circulaban, los chicos varones, jugábamos en la calle. No me acuerdo que hacían las nenas, en esas épocas no nos juntábamos demasiado con ellas para jugar. Incluso estaba mal visto entre nosotros. A los doce o trece la cosa cambiaba, ya el acercamiento era buscado, con mucha timidez y sin saber bien para qué, pero los encuentros eran esperados.
Volviendo a los juegos masculinos, era común organizar un picado, esto es, una especie de competencia entre pocos jugadores que se pasaban la pelota a fin de que cada uno se luciera con sus habilidades. O también un “cabeza”, en general entre dos o cuatro contrincantes que solo podían utilizar la cabeza para convertir el tanto. Y por supuesto en cualquier baldío o potrero el consabido partido de futbol.
En esas épocas la escuela era en general de simple escolaridad, se concurría a la mañana o a la tarde, luego si nuestros progenitores lo lograban hacer la tarea, o los deberes como se decía. El resto del tiempo la calle. Más aun en verano, sin colegio y con los días más largos, teníamos sobrado tiempo para jugar a lo que sea.
El juego de bolitas aceptaba varias modalidades, uno del más común era hoyo y quema. Se arrojaban las bolitas y el que más cerca del hoyo quedaba, comenzaba el juego, cada uno por turno debía tratar de golpear la bolita del contrario, para justamente alejarla del hoyo y si se conseguía se debía introducir la propia en el hoyo.
Se jugaba en una especie de cancha hecha en la tierra, de escasos dos o tres metros cuadrados, delimitada por unas simples rayas hechas en la misma con un palo o rama. El terreno debía ser plano y estaba muy compactado por nuestros pies, rodillas, manos y dedos que apoyábamos en la cancha a lo largo del juego. La idea consistía en ganar la mayor cantidad de bolitas, el prestigio se adquiría con bolsillos llenos de estas. Es obvio que algún padre compraría, para nosotros no era de buen deportista la compra, había que ganarlas. Nunca vi, ni me entere de alguna compra. Sin embargo algunos chicos tenían cientos de estas, y éramos tan “valientes” que las llevábamos siempre con nosotros, en bolsillos permanentemente al borde de su rotura.
Las bolitas eran de diversos materiales, vidrio, cerámica, baquelita, piedra. Recuerdo unas muy raras (para la época) que eran de vidrio transparente con adornos internos, en seguida bautizadas chinas.
Según dichos, nunca comprobados, existían unas bolitas de acero. Se decía que con una de estas se podía romper cualquier otra. Las normas de estos juegos, prohibían terminantemente el jugar con semejante arma letal. Normas nunca escritas, y tal vez por eso mismo, respetadas y acatadas rigurosamente.
Todos teníamos una preferida, era la “puntera”. Por sus cualidades era esta y no otra la que se usaba para el juego. En estos juegos habitualmente se apostaba una cantidad limitada de nuestro haber, aunque en ocasiones se ganaba o se perdía todo, pero nunca la puntera, esta sencillamente era parte nuestra, casi como nuestra anatomía.
Yo tenía una del tipo piedra, de superficie rugosa, áspera, no resbalaba entre los dedos y por lo tanto ideal para apuntar y lograr precisión o puntería para expresarme como la época. Opaca, de color blanco lechoso, “La Lechera”.
Nunca fui muy bueno, pero tampoco estaba entre los malos. En realidad de los grupos de juego siempre alguno se destacaba, pero en general éramos todos más o menos iguales, por lo que nuestras “fortunas”, cambiaban de mano bastante seguido; me acuerdo que para los muy buenos llegaba un momento que tenían que jugar solo por el honor, ya que nadie quería perder lo duramente conseguido.
Al lado de mi casa existía un baldío, y en uno de sus costados, al lado de un enorme eucalipto armábamos la cancha de bolitas.
Una tarde estaba solo practicando y en un desafortunado tiro, la bolita puntera se fue lejos y cayó dentro de unos pastizales. Comencé la búsqueda y poco a poco, a medida que el tiempo pasaba y la misma no aparecía, mis nervios aumentaban. Ya estaba oscureciendo, en cualquier momento mi madre me llamaría a entrar a la casa, no podía creer lo que me sucedía.
La perdida era inestimable, ya no podría tener buena puntería, irremediablemente perdería los tesoros acumulados, seria la burla de mis contrincantes. Pero algo mas sucedía: estaba perdiendo algo querido, algo solo mío. Una perdida “para siempre”. Por primera vez visualice el concepto de para siempre o nunca más.
"Feliz niñez la mía, que lo más terrible que me paso hasta los diez años es perder una bolita preferida".
No sé cuánto tiempo la busque, si recuerdo el dolor en el pecho, la desesperación al arrancar los yuyos, la frustración, el reproche que a mí mismo me hacía por haber despedido la bolita tan lejos.
Y la encontré. Y fue peor.
Fue obviamente de casualidad, supongo que a esa altura de la desesperación habré pasado la vista por el lugar donde estaba varias veces. Mi alegría no tenia limites. Otra vez con migo, ya podría desafiar a cualquiera, nuevamente podría jugar con absoluta seguridad.
Mi madre me llamaba y yo, con mi bolita, caminaba contento, repuesto de semejante susto, orgulloso de mi dedicación en la búsqueda. La vida me sonreía.
Pero, sin darme cuenta cabal en ese momento de la dimensión del problema, tome conciencia de que no estaba exento de una nueva perdida. Jugando, no tendría garantía de que otro yuyal la ocultara, o en algún hueco del terreno, incluso se me podría caer inadvertidamente del bolsillo. Tendría que jugar con más cuidado, pero los tiros al borde de la cancha no podría hacerlos, por el peligro de perdida. Una solución sería jugar con otra bolita, alguna sin importancia cuya pérdida no me afecte. La puntera dejarla guardada en un lugar seguro, a prueba de perdidas y accidentes.
Encontrarla, luego me di cuenta, fue peor. De ser un chico que jugaba, pase a ser un adulto que atesoraba.
Es el día de hoy, cincuenta años más tarde que la contradicción me acompaña, o sea nunca volví a ser niño.
