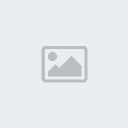 DESTACADO
DESTACADONadie salía a la calle así, como recién levantado. Cada quien cuidaba de su aspecto con esmero y en cada detalle demostraba lo que era. No era cuestión de moda o elegancia; eso era aparte. Era cuestión de uniformes cuando los uniformes se llevaban con orgullo. Sin importar cuan grave fuese el caso, el médico llegaba impecablemente vestido. ¡Claro que el Dr. Ripoll era más elegante que el Dr. Bálsamo! Porque se había formado en Europa mientras que Alberto había hecho prácticas rurales. Si el auto de Mailos regresaba sucio, era porque venía de la quinta. Así como cuando lo vimos conducido por Elena, supimos que iba a buscarlo al Aeropuerto porque llegaba de Francia con nuevas sepas y un experto para adaptarlas. En dos años estaríamos probando el nuevo vino y ya veríamos que hacía Passadore para mejorar los suyos. Si una chica tocaba la campana, por el uniforme sabías que traía recado de los Steiner. Y yo te veo y sé que eres jardinero aunque no te conociera. Era fácil entender un mundo así.
Cada una de estas casas era el hogar de una familia largamente arraigada. Si llamabas a la puerta sabías qué encontrar. No importa cuántos médicos hubiera ni qué ideas políticas tuviesen; eran, sobretodo, vecinos.
Cuando dos jóvenes se enamoraban, todos les buscábamos un lugar. Y cuando por fin lo encontrábamos, había fiesta de compromiso y todas las familias entregaban su presente de enhorabuena. Lógicamente, el nuevo hogar nacía con los cuatro apellidos de su estirpe.
Cómo no quedarse, entonces, para ver los rasgos y los gestos repetirse en las nuevas generaciones. De las mismas semillas nacen los mismos árboles y la misma sabia fluye siempre. Los cambios eran tan lentos que sólo los abuelos podían atestiguarlos. La memoria facilitaba la comprensión de la vida cotidiana, y aún en las cosas más reservadas, había comprensión aunque nadie las comentase.
Sí, todo eso fue. Ahora ya nada me retiene aquí. Yo también me voy, querido amigo. Que el próximo temporal derribe mi viejo cuerpo.
Fue la avenida de los eucaliptos. Cuatro hileras de eucaliptos gigantes la albergaban por completo. Ellos techaban el adoquinado ahora asfaltado y le daban su propia fisonomía. A su abrigo descendían las temperaturas estivales y en invierno se conservaban más allá de la hora. Y la lluvia se demoraba en las copas dando tiempo a resguardecerse y los vientos primaverales apenas la perturbaban. Sólo en otoño, no bien la tarde desaturaba, la tristeza condensaba gruesos goterones que dolían al caer.
Sus troncos gruesos y descascarados, resguardo de besos y orinadas, no eran idénticos; tenían chichones y grietas que los identificaban. Sus filas hacían corredores que separaban los tránsitos; el de los pesados vehículos que parecían descender una escalera, del sutil de los transeúntes sobre las características hojas con forma de largas comas. Sendas que el hombre construyera y que ellos deformaban a su antojo. Solamente los fines de semana pasaban las visitas.
Y también separaban la avenida de las casas, casi recostados a los altos y tupidos cercos que engullían los muros alambrados. Detrás estaban las casonas sumidas en sus parques. Las araucarias de enormes piñas y las palmeras incongruentes, les daban altura; las camelias anidadas y las magnolias enamoradas de la luna, color; y los rosales y los jazmines, esa fragancia que se mezclaba con el aroma de los eucaliptos que siempre estaba, porque en otoño, las fogatas de sus hojas impregnaban el barrio con su densa humareda. Cada jardín tenía su estanque de lotos y carpas que había que rodear para llegar a la escalinata de la puerta principal franqueada por columnas. Pero esto sólo era visible a través de los portones de repujadas rejas; por lo demás, eran fragmentos de fachadas o tejados entre los árboles, que variaban a cada paso.
Regresaba por la vereda de enfrente; su rutina era así, subir por una y volver por la otra. Era el jardinero de todas las casas y en todas debía saludar y escuchar las quejas de los viejos inquilinos. Quién más podría entender los dolores que los años dejan en el cuerpo y en el alma y que no tienen más alivio que la comprensión, aunque prometiera remedios y podas, aflojar la tierra y mineralizarla, combatir plagas y despejar enredaderas…
El jardinero, no hacía falta otra mención. Callado y responsable, inspiraba una franqueza inquebrantable. Un muchacho asexuado de facciones andrógenas, con cierta cualidad de estatua. Pero su blanca cabeza, que hacía más grande la menuda figura, era precedida por un rumor en el follaje. Una corriente que se hubiera confundido con caprichosa brisa y que silenciaba brevemente los pájaros.
Un jardín por la mañana y otro por la tarde, seis días a la semana, hacían su vida cuando no estaba en casa con su madre.
Regresando un mediodía, vio una camioneta de pasajeros que interrumpía la vereda. Desde la ventanilla trasera una niña radiante levantaba la manita para saludarlo mientras dos mujeres descifraban como abrir el portón. Se le habían terminado las mañanas libres de los jueves. Otra vez a lograr que el hibisco superase el agobio y a reducir los repollitos del estanque.
La mujer joven era una doctora recién divorciada y la mayor su empleada para toda tarea. El caserón adquirido, un derroche propio de recomenzar a lo grande minimizando el fracaso anterior. Era evidente que atenderlo superaba sus fuerzas, pero a la niña le había encantado. Allí cualquier juego era mágicamente posible y no podía haber marco más idílico para la soledad. Desde que se enfermara, la niña ya no tenía caprichos; sólo deseos para complacer, que el padre pagaba sin regatear y la madre cumplía sin cuestionar.
-¿Me harás una planta para mí? –le pidió cuando ya era su amigo.
-Sí, será un rosal nuevo. De esos con flores multicolores.
-¿Con perfume?
-No, no se puede tener todo. A éste le nacen pimpollos encarnados que van despuntando amarillos apenas abren. Te gustará, tiene muchas flores de diferentes tonos.
En la ventana del escritorio la madre suspiró. Estando el jardinero la niña no se despegaba de su lado. Sin embargo, el muchacho no interrumpía sus tareas.
Hacía rato que observaba como en el cielo las nubes conformaban lentamente la figura de un monte de eucaliptos. Por fin se abrieron un poco y la silueta de su viejo amigo se perfiló nítidamente en el trasluz. El mensaje era inequívoco, venía a buscarlo. Cerró los ojos y volvió a sentir el encuentro en la niñez. Fue recostado a él que supo que tenía un don. Es extraño, ¿no?, le decían a la madre viéndolo jugar entre las raíces siempre de cara al árbol. Inútil fue que lo bañara con esmero, aquel perfume estaba presente en cada beso que le daba. Quiso convencerse de que era natural en quien jugaba tanto con los brotes grises de las ramas nuevas o que hacía con hojas y coquitos todas las figuras de su imaginación. Pero no fue hasta que lo aceptó, que ya no tuvo que preocuparse más por su hijo.
Cuando faltó por primera vez, la joven doctora aprovechó para buscarlo. Más que recuperar al jardinero, le interesaba recobrar al amigo de su hija. La niña se estabilizada luego de un fuerte rebrote de la enfermedad y quería darle una alegría.
A pesar de ser tan conocido, las señas para llegar a su casa eran muy vagas. La doctora condujo por cuadras interiores que se iban haciendo más soleadas conforme se alejaba de la avenida. Las casas eran modestas y había más vida de barrio. De la madre nunca oí hablar, le decían, pero el jardinero vive allá, donde termina la calle, en la casa que está sola.
Era una casa sencilla muy anterior a las demás, el predio agreste que la rodeaba le sentaba bien. Tenía un aljibe y una higuera, nada más. Aunque bajo la higuera había una mesa y sobre la mesa un muchacho derrumbado.
La doctora supo que no había venido por su hija ni por él, que estaba aceptando a la muerte con una calma que nunca hubiese imaginado.
