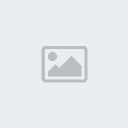 DESTACADO
DESTACADO 
DOÑA EULALIA
Desde mi balcón, veía el suyo. Las edificaciones formaban una plazoleta cuadrada en cuyo centro, un limonero, daba un toque de verdor al pequeño espacio. Corría el principio de la década de 1940 de ese Siglo XX ya transcurrido y que parece tan lejano al nombrarlo, sin embargo, yo he vivido en él casi toda mi vida o, al menos, una larga trayectoria.
Habíamos llegado a la ciudad huyendo de los problemas de la guerra con esos silencios extraños que se producen cuando un suceso no debe ser conocido para evitar males mayores. Mis recuerdos se amontonan entre baúles donde se guardó ropa y enseres para facturarlos a la nueva ciudad y la tristeza inmensa de mi madre por tener que abandonar el hogar donde siempre habíamos vivido. Nunca conocí el motivo de aquella pequeña diáspora pero, con el tiempo, adiviné algún secreto político que jamás fue dado a conocer y quedó escondido bajo llave, entre papeles y documentos nunca expuestos a la luz. Algo grave debió de ser para llegar al extremo de aquel abandono de casa, muebles y estabilidad familiar; lo adiviné en la mirada triste y asustada de mi padre y en la firmeza y decisión de la de mi madre. Y allí, en aquel tercer piso de una ciudad extraña, comenzaron otra vez nuestras vidas.
Mi padre consiguió, no sé en qué forma, un puesto de pasante con un abogado de fama aunque él ya había ejercido de abogado con cierto renombre en la ciudad abandonada y, mi madre, junto a dos de mis hermanas mayores, pusieron en aquel mismo hogar, un taller de costura donde, ofreciendo sus servicios como modistas en las tiendas que frecuentábamos, consiguieron una clientela que, más tarde, boca a boca, les dio también una popularidad que nos ayudó a encauzar nuestras maltrechas vidas.
Yo, al ser la menor, con diferencia de edad, me entretenía en lecturas y juegos, puesto que, en aquellos tiempos, se carecía de los adelantos tecnológicos actuales; no existía televisión, ni por supuesto ordenadores, ni juegos automáticos, así, mi mayor distracción, era asomarme al balcón desde el cual se divisaba la plazoleta para contemplar los balcones de las otras casas. En el del primer piso o entresuelo como entonces se llamaba, situado en el ángulo de la izquierda de los edificios, se encontraba el preferido de mi observación. Era largo, bastante ancho y repleto de tiestos con plantas, tantas, que tenía el aspecto de un jardín. Sin embargo el piso parecía solitario, con muy poca vida, sólo en primavera, veía a una señora muy anciana regar con un mimo especial todas aquellas plantas que, luego adornaban el balcón de una manera encantadora. Aquella anciana fue el punto de atracción de mi mente infantil.
Como la distancia no era muy grande de un balcón a otro, la podía observar con claridad y, ya desde el primer momento, me pareció un ser singular. De movimientos lentos y delicados, probablemente a causa de su avanzada edad, vestía siempre de negro, de forma muy anticuada. Faldas largas hasta los pies, de mucha anchura, con unos corpiños más ajustados al cuerpo, cubría las canas de su cabello con una especie de cofia negra con puntillas y las manos siempre se veían cubiertas con unos mitones calados. Me gustaba contemplar como regaba con parsimonia, con lentitud amorosa todas las plantas y, algunas veces, en verano, podía verla en el balcón, sentada en un sillón de mimbre rodeada de flores semejante a un cromo sacado de un libro de cuentos. Por medio de mi madre, conocí su nombre, la llamaban Doña Eulalia, decían tenía el título de Condesa y era la dueña de todas aquellas fincas que rodeaban la pequeña plaza. Según decían, vivía sola desde hacía mucho tiempo y estaba cercana a cumplir los cien años aunque a mí no me hubiera extrañado que ya los tuviera más que cumplidos.
Yo era una niña poco dada a las amistades, algo solitaria, me gustaba observarlo todo para sacar, luego, mis propias conclusiones y así conocí a una niña mayor en edad llamada Margarita cuyo domicilio se encontraba en el portal contiguo al mío.
Antes de hacer amistad con alguien, yo acostumbraba a esperar la sensación causada en mi ánimo por aquella persona. Si al estar a su lado notaba serenidad y su mirada era franca, la aceptaba. Si, por el contrario, su presencia me inquietaba y su mirada era huidiza, la rechazaba. Mi vecina Margarita era de las primeras. Más alta, ya he dicho que era mayor, tal vez tenía dos, tres o quizás cuatro años más y también bastante más morena pero con unos ojos de color miel de mirada tierna, realmente hermosos.
Nuestra primera comunicación fue a través de la verja de separación de las terrazas de su casa con la mía. Ella jugaba con sus hermanos más pequeños cuando la pelota fue a parar a mi patio y, al devolvérsela, comenzó la conversación y, más tarde la amistad.
El padre de Margarita era relojero y en el portal de su casa tenía un chiscón usado como taller de reparación de relojes. Margarita y yo coincidíamos a la salida del colegio aunque ella iba a uno diferente al mío y charlábamos, intercambiábamos lecturas o nos acompañábamos mutuamente si era necesario hacer algún encargo de nuestros padres. Cierto día, una tarde después de la salida del colegio, Margarita me pidió la acompañara a entregar un reloj reparado por su padre. Después de obtener el permiso materno por mi parte, fuimos a entregarlo y me encontré con la sorpresa de que la dueña de aquel reloj, me dijo Margarita, era, nada más y nada menos que Doña Eulalia. Margarita vivía en aquel barrio desde su nacimiento, por lo tanto conocía todos los detalles del vecindario y también los de la anciana señora. Ante mi interés, me explicó era una persona muy rica pero muy bondadosa. Viuda desde hacía mucho tiempo sólo tenía un hijo residente en el extranjero y, sí, era cierto que poseía el título de Condesa. Mi entusiasmo por ir a su casa y verla de cerca no es ni para contarlo, estaba emocionada.
Yo no perdía detalle de los sucesos. La entrada a la casa de Doña Eulalia, tenía un patio grande adoquinado donde Margarita comentó, entraban los coches de caballos cuando todavía no existían los de tracción mecánica y a la derecha, después de subir tres escalones, se encontraba una puerta pintada de marrón en donde una aldaba con la figura de un puño servía de llamador. Margarita golpeó la aldaba y nos abrió la puerta una mujer mayor, supuestamente la criada. Nos hizo pasar a una salita interior que para mí fue una delicia. Me imaginaba estar en la casa de un gnomo, de una princesa, o de un hada…, no podía expresarlo con exactitud. Todo me parecía mágico. El suelo completamente alfombrado, con unas butacas enormes junto a una chimenea donde, en una repisa de mármol se podían ver marcos con fotografías y un florero con unas margaritas naturales de enorme tamaño. Las paredes empapeladas, mostraban cuadros al óleo de diferentes tamaños, unos con retratos, otros con paisajes, a los que no daba abasto en contemplar. Margarita y yo no nos atrevíamos a movernos y sin saber por qué, sólo articulábamos monosílabos en susurros como si tuviéramos miedo de que aquello desapareciera por arte de magia.
Al poco rato, se abrió la puerta y la misma mujer nos acompañó por un enorme pasillo de suelo barnizado, impoluto, con plantas a un extremo y otro, lámparas de cristal y hierro forjado, hasta un salón donde unos tiestos con palmeras frescas, bien cuidadas, adornaban estratégicamente los rincones. En una mesa con unas patas cuyo final eran unas garras de león, se encontraba un jarro o tiesto de cerámica muy adornado, con un hermoso ciclamen de color rosa y sentada en una enorme butaca junto al ventanal que, pude comprobar, daba al balcón tan observado por mí, se encontraba sentada la anciana señora Condesa Doña Eulalia.
Nos miró sonriente, yo, paralizada ante la novedad, no perdía detalle. Pude verificar que el traje negro usado siempre por ella, era de muy buena calidad; la cofia con puntillas y los mitones calados, le daban un aire irreal, como si fuera una lámina salida de uno de los libros antiguos que mi padre tenía en la estantería. Era hermosa, de piel blanca y desde un rostro lleno de arrugas que, sin embargo, no afeaban aquella belleza ligeramente ajada, me observaban curiosos y sonrientes unos pequeños ojos azules. Sin conocer el motivo, sentí una inmensa paz.
-A ti te veo muchas veces asomada al balcón- dijo dirigiéndose a mí. Hizo una pequeña pausa en la que yo sólo me oí susurrar –“sí señora”- y luego con una sonrisa en su boca de labios finos, preguntó: -¿Cómo te llamas?
Le dije mi nombre sin saber si también debía añadir mis apellidos y aquella coletilla enseñada por los padres y profesores de: “…para servir a Dios y a usted”, coletilla que detestaba pronunciar; entonces no conocía la causa de aquel desagrado hasta que, más tarde, al hacerme mayor, comprendí que era una frase de sumisión imperdonable. En este mundo nadie debía de servir a nadie, en todo caso, ayudar. Pero esto no viene al caso.
Después de coger el reloj y pagarle a Margarita el arreglo, Doña Eulalia nos ofreció asiento en un enorme sofá mientras ordenaba a la criada nos trajera la merienda. Nunca he comido unos bizcochos con leche ni tan sabrosos ni con tanta emoción, observada siempre por aquella amable señora que a mí me parecía una reina. Cuando finalizamos, yo después de Margarita,- seguramente por mi dificultad en tragar a causa de la turbación-, antes de marcharnos, la dama, abrió una caja de metal con un dibujo de flores muy bonito que a mí me pareció todo ello de oro y nos entregó dos chocolatinas a cada una. Sin saber por qué, al despedirme, no pude evitar hacerle una reverencia: retrocedí el pie izquierdo y agarrando mis falditas, hice una ligera genuflexión. Realmente me sentía ante una reina pero no ante una reina terrenal sino ante la Reina de las hadas.
Cuando llegamos a la calle no pude evitar decirle a Margarita mientras daba saltos de entusiasmo:
-¡Es la Reina de las hadas…!!
Lamentablemente aquella frase acabó con nuestra amistad. Mi amiga debió de pensar que yo no estaba muy equilibrada. Me miró con ojos asustados y a partir de aquel día, nuestra amistad se enfrío. Nos saludábamos al vernos y poco más.
Un día, dejé de ver a Doña Eulalia, ya no salía a regar las flores del balcón e, inesperadamente, los tiestos con flores desaparecieron, el balcón se quedó vacío y solitario. Mi madre dijo que Doña Eulalia había muerto, era muy anciana.
Han pasado los años, he vivido en diferentes ciudades, he contemplado otros balcones, he tratado a personas ancianas, unas agradables y enigmáticas y otras no tanto, pero entre las telarañas de los recuerdos guardados en mi mente, todavía conservo con amor y cierto misterio, aquella imagen, aquella historia. Son episodios que suceden a lo largo de la vida. MAGDA.
